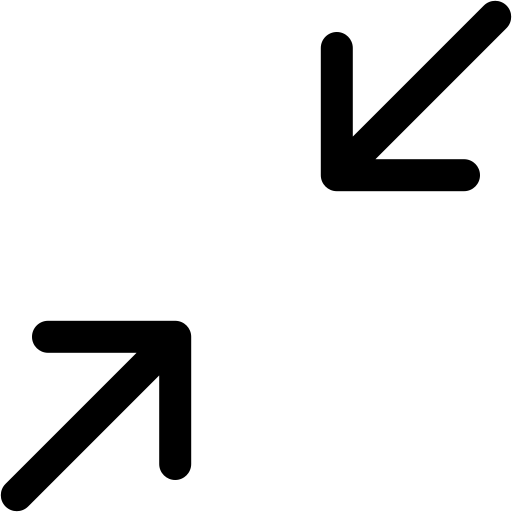OPINIÓN
MÉXICO MÁGICO / Catón EN MURAL
Setenta años tenía don Juan A. Siller. Iba ese día en su camioneta, con su hija y una nieta, por aquel paraje del norte de Coahuila tan hermoso a la que la gente le puso hermoso nombre: "El Cariño de la Montaña". Don Juan señalaba a sus compañeras de viaje las bellezas que a su paso se iban descubriendo: aquel picacho que parecía -como todos los picachos del mundo- desafiar al cielo: aquel manchón de verdura de los árboles nuevos, aquella agua plateada que corría por el fondo de la cañada.
Algo que no vio don Juan ante tantas hermosuras sin embargo, fue una hermosa curva. Y así, la camioneta que iba más o menos guiando se salió de la carretera, dio una o dos marometas y quedó, como dicen por allá, patas p'arriba. Maltrechas y doloridas hija y nieta salieron como Dios les dio a entender del derrengado vehículo. ¿Y don Juan? Por ningún lado se veía. Corriendo llegaron rancheros que desde sus labores vieron el desaguisado. También ellos se aplicaron a buscar afanosamente a don Juan. Lo buscaron abajo de la camioneta, a lo largo del trecho que recorrió el vehículo antes de volcarse. Y no lo hallaron.
De pronto en medio del profundo silencio de aquella estupefacción, se oyó una voz que parecía venir de abajo de la tierra. Y en efecto, de abajo de la tierra venía aquella voz, que se escuchó otra vez. Angustiada quedó la hija de don Juan: su padre había sido siempre excelentísima persona, honesto comerciante. Si estaba ya en la otra vida su voz debía venir por fuerza de allá arriba, de la morada celestial a donde llegan las almas de los buenos. Pero no había duda: la voz venía de allá abajo, de las profundidades de la tierra.
Uno de los rancheros dio con el misterio, y de paso dio también con don Juan. Había ahí una noria. Increíblemente la puerta de la camioneta se abrió en el preciso instante en que el vehículo pasó echando maromas sobre la noria. En ella cayó don Juan. De diez metros abajo, y con ruidos de gorgoritos de agua, venía la voz de aquel que sólo por milagro había sobrevivido a dos accidentes casi simultáneos: volcarse en una camioneta y caer al fondo de una noria.
La hija de don Juan suplicó a los presentes que de prisa sacaran de ahí a don Juan por lo que más quisieran, por favor, por Dios, por su mamacita. No la tenían los circunstantes. Prisa, es decir. A lo más que se avinieron, ya que ninguno de ellos quiso arriesgarse a descender a lo hondo de la noria para dar auxilio a aquel que bien lo necesitaba, fue a echarle una reata, cuerda o soga. Y eso hicieron. Y don Juan A. Siller, de 70 años, lacerado, lleno de golpes, aturdido por el vuelco y luego después por la caída, tuvo la entereza, y Dios le dio las fuerzas, para atarse por la cintura a aquella cuerda y gritar que lo sacaran de ahí lo antes posible, porque allá abajo se estaba muy incómodo. Las fuerzas le alcanzaron todavía para, ya fuera de la noria, dar primero infinitas gracias a Dios por haberle salvado así la vida, y luego motejar con muy rotundos adjetivos a todas las camionetas y las norias que en el mundo han sido, sin excluir del largo catálogo de maldiciones y dicciones malas a los desaprensivos ingenieros que ponen curvas ahí donde nomás la del cielo es para verse.