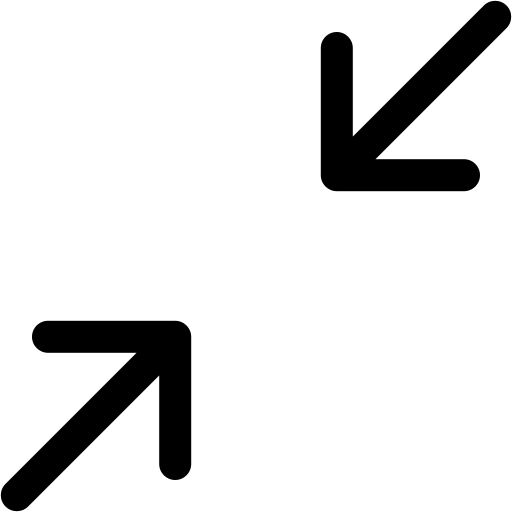OPINIÓN
Sobre libros
Alberto García Ruvalcaba EN MURAL
Hace algunos años visité la biblioteca Miguel Cané en Buenos Aires para conocer el lugar en el que trabajó desdichadamente mi autor favorito. El octagenario a cargo me preguntó con malicia si en mi país era más popular ese escritor o un jugador de futbol cuyo nombre pronunció con fruición. Fingí desconocer al futbolista, en inofensiva represalia. Luego terminé de caminar la biblioteca como quien recorre descalzo Tierra Santa pensando en Maradona.