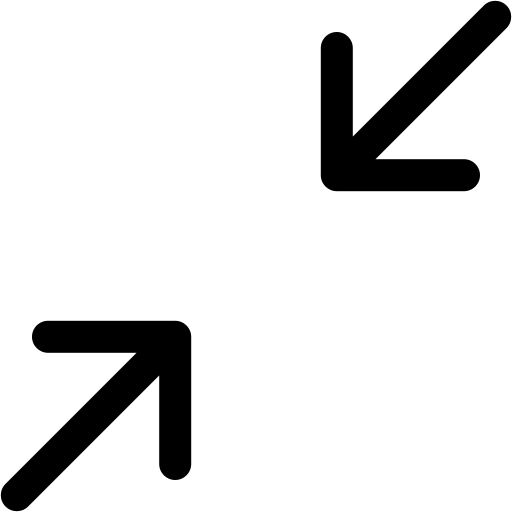OPINIÓN
El largo y sinuoso camino
OPINIÓN INVITADA / Miguel Ruiz-Cabañas EN MURAL
Los primeros mexicanos en Estados Unidos no fueron migrantes. Vivían en Texas, California o Nuevo México cuando perdimos esos territorios a mediados del siglo XIX. Posteriormente, el auge industrial y la agricultura atrajeron a miles de mexicanos a trabajar en ese país. Después de la segunda guerra mundial, los gobiernos intentaron regular ese flujo mediante los "acuerdos braceros" que ofrecían empleos temporales en Estados Unidos. No terminaron con la discriminación ni los malos tratos, pero un día de 1964 Estados Unidos los canceló. La migración continuó, pero ahora fue principalmente indocumentada. Así nació el largo y sinuoso camino de la migración.
Desde los años 60 del siglo pasado, cruzar la frontera sin documentos quedó en manos de traficantes de personas. Estados Unidos no controlaba la entrada de trabajadores que resultaban indispensables para su economía. Para remediar la situación, en 1986 aprobó una generosa reforma migratoria que regularizó a millones de personas, entre ellas más de 2 millones de mexicanos. A los gobiernos nacionales ese modus vivendi les resultaba muy cómodo. La migración reducía presiones laborales y el país recibía crecientes montos de remesas. Frente a la negativa de Estados Unidos a explorar un acuerdo bilateral, México se centró en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Hasta hoy, un esfuerzo gigantesco: la mayor parte de la labor que realizan los 51 consulados en Estados Unidos se dedica a apoyar y defender a los migrantes.
El saldo histórico es impactante: 12.3 millones de mexicanos nacidos en México, y 26.2 millones descendientes de mexicanos, viven en Estados Unidos, aunque más de 5 millones están sin documentos, angustiados por la amenaza de deportación. Hoy, las remesas son la principal fuente de divisas del país. Se espera que en 2019 alcancen 35 mil millones de dólares, equivalentes casi al 4% del PIB. Por más de un siglo, la economía estadounidense se ha beneficiado inmensamente de este flujo migratorio, al contar siempre con mano de obra barata y eficiente, de la que hoy dependen muchos de sus sectores.
En 1979 México decidió llevar el tema de los migrantes a la ONU proponiendo una convención internacional para proteger sus derechos. Superando enormes resistencias, este tratado se concretó en 1990, pero hasta ahora ningún país desarrollado la ha ratificado. Desde entonces, México recorre también un largo y sinuoso camino diplomático cuyo último fruto fue la aprobación, apenas el año pasado, del Pacto Mundial de Migración.
Actualmente, la migración mexicana se ha reducido significativamente. Son más los mexicanos que regresan que los que salen del país. Ahora, nuestro principal reto migratorio procede de Honduras, El Salvador y Guatemala. Cada año cientos de miles de migrantes de esos países recorren un largo y sinuoso camino, lleno de abusos, dificultades y enormes sufrimientos, para tratar de llegar a Estados Unidos. Muchos huyen de la violencia y la mayoría son jóvenes de áreas rurales afectadas por la sequía. El gobierno mexicano ha optado por promover el desarrollo en esos países, mediante un Plan de Desarrollo Integral elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Pero la FAO enfatiza que, para ser realmente eficaz, hay que priorizar ese esfuerzo en las zonas rurales más rezagadas.
En los años 80 y 90 del siglo pasado recibimos con humanidad a miles de refugiados guatemaltecos con el apoyo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Hoy, requerimos un marco normativo común, basado en el Pacto Mundial de Migración, para administrar en forma segura, regular y ordenada, los flujos migratorios entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Nuestro país debe mantener y profundizar la protección de todos los migrantes, pero reiterar a nuestros vecinos, al norte y al sur, que la administración de la migración centroamericana es una responsabilidad compartida. México no puede convertirse en Tercer País Seguro, asumiendo toda la responsabilidad de los migrantes rechazados por Estados Unidos, cuyo único beneficiario sería la ola xenofóbica que hoy campea en ese país.
Desde los años 60 del siglo pasado, cruzar la frontera sin documentos quedó en manos de traficantes de personas. Estados Unidos no controlaba la entrada de trabajadores que resultaban indispensables para su economía. Para remediar la situación, en 1986 aprobó una generosa reforma migratoria que regularizó a millones de personas, entre ellas más de 2 millones de mexicanos. A los gobiernos nacionales ese modus vivendi les resultaba muy cómodo. La migración reducía presiones laborales y el país recibía crecientes montos de remesas. Frente a la negativa de Estados Unidos a explorar un acuerdo bilateral, México se centró en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Hasta hoy, un esfuerzo gigantesco: la mayor parte de la labor que realizan los 51 consulados en Estados Unidos se dedica a apoyar y defender a los migrantes.
El saldo histórico es impactante: 12.3 millones de mexicanos nacidos en México, y 26.2 millones descendientes de mexicanos, viven en Estados Unidos, aunque más de 5 millones están sin documentos, angustiados por la amenaza de deportación. Hoy, las remesas son la principal fuente de divisas del país. Se espera que en 2019 alcancen 35 mil millones de dólares, equivalentes casi al 4% del PIB. Por más de un siglo, la economía estadounidense se ha beneficiado inmensamente de este flujo migratorio, al contar siempre con mano de obra barata y eficiente, de la que hoy dependen muchos de sus sectores.
En 1979 México decidió llevar el tema de los migrantes a la ONU proponiendo una convención internacional para proteger sus derechos. Superando enormes resistencias, este tratado se concretó en 1990, pero hasta ahora ningún país desarrollado la ha ratificado. Desde entonces, México recorre también un largo y sinuoso camino diplomático cuyo último fruto fue la aprobación, apenas el año pasado, del Pacto Mundial de Migración.
Actualmente, la migración mexicana se ha reducido significativamente. Son más los mexicanos que regresan que los que salen del país. Ahora, nuestro principal reto migratorio procede de Honduras, El Salvador y Guatemala. Cada año cientos de miles de migrantes de esos países recorren un largo y sinuoso camino, lleno de abusos, dificultades y enormes sufrimientos, para tratar de llegar a Estados Unidos. Muchos huyen de la violencia y la mayoría son jóvenes de áreas rurales afectadas por la sequía. El gobierno mexicano ha optado por promover el desarrollo en esos países, mediante un Plan de Desarrollo Integral elaborado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Pero la FAO enfatiza que, para ser realmente eficaz, hay que priorizar ese esfuerzo en las zonas rurales más rezagadas.
En los años 80 y 90 del siglo pasado recibimos con humanidad a miles de refugiados guatemaltecos con el apoyo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Hoy, requerimos un marco normativo común, basado en el Pacto Mundial de Migración, para administrar en forma segura, regular y ordenada, los flujos migratorios entre El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Nuestro país debe mantener y profundizar la protección de todos los migrantes, pero reiterar a nuestros vecinos, al norte y al sur, que la administración de la migración centroamericana es una responsabilidad compartida. México no puede convertirse en Tercer País Seguro, asumiendo toda la responsabilidad de los migrantes rechazados por Estados Unidos, cuyo único beneficiario sería la ola xenofóbica que hoy campea en ese país.